El colapso del turismo en la Costa Blanca (III)

Invariablemente, y cada cierto tiempo -pongamos que cada dos años-, cometo siempre el mismo error: abandono durante una jornada completa mi confortable y sosegado retiro estacional en Les Rotes, un espacio natural que se ha logrado preservar en gran medida del mundanal ruido turístico, para acercarme a ver cómo van las cosas por esos otros territorios más meridionales de la Costa Blanca que hace décadas sucumbieron a la invasión bárbara de los veraneantes y a su posterior conquista y colonización. Invariablemente, también, regreso de vuelta al cabo de unas cuantas horas con una profunda decepción que se acrecienta con los años, y siempre hago el mismo propósito de no volver a repetir estas excursiones nunca más, pero luego se me olvida el desengaño, me vence la curiosidad y persisto en el error. Aunque después de mi última incursión en esas tierras masivamente colonizadas por el turismo, el pasado mes de junio, espero haber aprendido la lección para siempre.
Y ni siquiera hace falta llegar hasta Benidorm, esa especie de Las Vegas mediterránea, una urbe faraónica y artificial que no se levanta en mitad de un desierto como la ciudad norteamericana del juego, pero que con su descontrolada expansión turística ha conseguido desertizar todo a su alrededor. Hace bastantes años que la visité por última vez, y me prometí no volver, y he sido fiel a esa promesa, dibujándome desde entonces en mis mapas mentales una frontera emocional que se extiende solo hasta Altea. En mi excursión del pasado mes de junio no conseguí pasar de Calp, que ya me decepcionó lo suficiente, y tendré que volver a retrasar la línea divisoria de esa frontera imaginaria. ¿Pero hasta dónde?
Recorriendo este sector de la Costa Blanca desde Dénia, y dejando a un lado Xàbia, los primeros síntomas del colapso turístico ya se advierten en Benitatxell, antaño un pueblecito agrícola, tranquilo y poco transitado, pero que hoy se ha convertido en un asentamiento avanzado de la invasión turística que se desborda incontenible desde la costa hacia el interior, una realidad replicada igualmente en otros entornos rurales de la Marina Alta mucho más alejados del mar. Aun siendo la antesala de importantes emporios turísticos, como Moraira y el litoral de Benissa, hasta no hace mucho tiempo Benitatxell todavía parecía resistir a la expansión urbanística costera. Pero esta resistencia ya ha sido doblegada y se extienden por su término municipal los campos de golf, las urbanizaciones, las colonias de chalets, las piscinas, los supermercados, los restaurantes, las agencias inmobiliarias, las sucursales bancarias y otros innumerables negocios. Los rascacielos, las torres y los bloques de apartamentos y hoteles parece que no llegarán hasta aquí, pues tal fenómeno invasivo de especulación y depredación urbanística pudo contenerse en su momento en las primeras líneas de playa -aunque ya demasiado tarde en muchos lugares-, cuando se comprendió el verdadero alcance de esta agresión paisajística sin precedentes. En cambio, una vez limitadas o erradicadas las edificaciones en altura, tan propias de los años sesenta y setenta, era inevitable una urbanización horizontal del territorio para que el desarrollismo turístico pudiera continuar con su expansión incontrolada y agresiva hacia los entornos naturales, y el resultado a la vista está: en toda la franja litoral de la Costa Blanca apenas queda un rincón en las laderas de las montañas, los cerros o el borde mismo de los acantilados que no haya sido cubierto de ladrillo, hormigón y asfalto. Y en donde todavía no se ha construido no tardará en hacerse -suponiendo que el colapso no lo impida antes-, y solo quedarán a salvo, quizá, aquellos terrenos de topografía más agreste o accidentada, técnicamente inviables para cualquier construcción residencial, o bien aquellos otros que sean objeto de algún tipo de protección administrativa.
Siempre que paso por Benitatxell -oficialmente Poblenou de Benitatxell-, recuerdo que uno de mis bisabuelos maternos era de aquí, y de él se contaba la anécdota de que en las calurosas noches de verano montaba guardia en el porche de su casa de campo armado con una escopeta para vigilar los viñedos y evitar que le robasen la uva. De esto hace más de cien años. A día de hoy, ya no quedan viñedos que vigilar. (Continuará)












gif)
-(1)jpg)








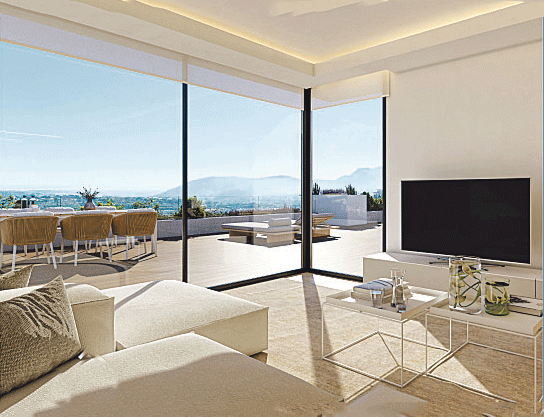
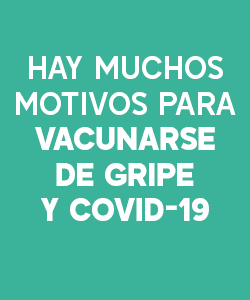


png)



